
![]() "El
Dios de Israel: presencia, camino y promesa". Conferencia del P.
Silvio José Báez, OCD, en la semana de espiritualidad del Teresianum de
Roma (marzo 2000)
"El
Dios de Israel: presencia, camino y promesa". Conferencia del P.
Silvio José Báez, OCD, en la semana de espiritualidad del Teresianum de
Roma (marzo 2000)
![]() Elevación
a la Santísima Trinidad (Sor Isabel de la Trinidad)
Elevación
a la Santísima Trinidad (Sor Isabel de la Trinidad)
![]() El
significado bíblico del "monte"
El
significado bíblico del "monte"

BREVES MEDITACIONES BÍBLICAS
![]() Pidán y
se les dará, llamen y se les abrirá... (Mt 7,7)
Pidán y
se les dará, llamen y se les abrirá... (Mt 7,7)
![]() Fui
para ellos como un padre que se inclina para darles de comer (Oseas 11,4)
Fui
para ellos como un padre que se inclina para darles de comer (Oseas 11,4)

NUEVO LIBRO
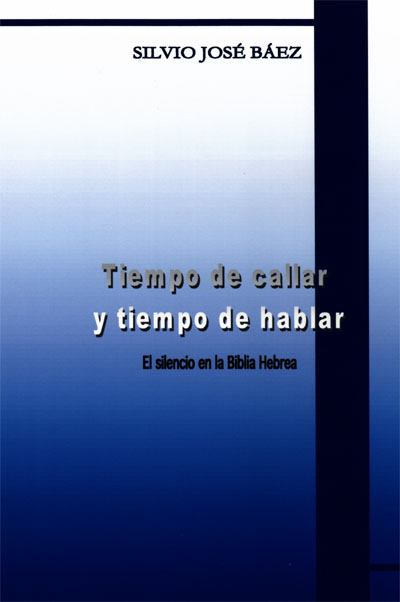
P. SILVIO JOSÉ BÁEZ, o.c.d.
Tiempo de callar y tiempo de hablar. El silencio en la Biblia Hebrea, ediciones del Teresianum, Roma 2000 (255 páginas).

![]()
Dt 4, 32-34.39-40
Rom
8,14-17
Mt 28, 16-20
Hoy celebramos el misterio de Dios,
que se nos ha revelado en la historia de la salvación como Trinidad Santísima:
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para contemplar y adorar algo de ese abismo
infinito de amor y de comunión que es Dios, nos acercamos con fe a las páginas
de la Escritura. La Biblia, en efecto, nos ayuda a superar ciertas
especulaciones teológicas, abstractas y teóricas, sobre la Trinidad, y a
purificar las imágenes deformadas de Dios que nos hemos ido fabricando a lo
largo de la vida. La solemnidad de la Santísima Trinidad es la celebración del
Dios que se ha hecho presente en la historia, “eligiendo una nación de en
medio de otra nación por medio de pruebas, señales y prodigios” (Dt 4,34 (primera lectura);
es la celebración del Dios que está presente en lo más íntimo del hombre,
haciéndolo “templo del Espíritu” e “hijo de Dios” (Rom 8,9.14) (segunda
lectura); y, finalmente, es la celebración del Dios presente en la Iglesia,
llamada a anunciarlo a todos los pueblos a través de la catequesis, el
compromiso de la caridad y los sacramentos (Mt 28,19-20) (evangelio).
La primera lectura (Dt 4,
32-34.39-40) forma parte de la reflexión de la escuela deuteronomista,
que define siempre los atributos de Dios a través de la lectura de sus grandes
acciones en la historia. Se llega a la profesión de fe en el único Dios y a la
formulación teológica del vínculo singular entre Yahvéh e Israel, no por
medio de reflexiones frías y teóricas, sino a través de la meditación de
todo lo que Dios ha hecho por su pueblo en la historia. El recuerdo de la
liberación de la esclavitud en Egipto, “con mano fuerte y tenso brazo” (v.
34.37), el hacer memoria de la experiencia de la alianza en el Sinaí, cuando
Dios “desde el cielo dejó oír su voz para instruirte” (v. 33.35), y la
evocación del don gratuito de la tierra prometida, “desalojando ante ti
numerosas naciones más numerosas y fuertes que tú” (v. 38), hacen concluir
al autor deuteronomista: “Reconoce, pues, hoy y medita en tu corazón que
Yahvéh es el único Dios allá arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra;
no hay otro” (v. 39). Todo esto demuestra que la fe bíblica se fundamenta en
una historia precedente, que no podemos olvidar, sino que continuamente debemos
hacer presente. Dios es para nosotros lo que ha hecho y continúa haciendo por
nosotros. El Dios de la Biblia se ha presentado con un nombre singular: “Soy
el que soy”; es decir, como aquel que revela su ser a través de lo que hace
en cada momento por el pueblo y por cada hombre. Dios no se nos ha revelado a
través de conceptos teóricos y abstractos, sino por medio de sus actos
salvadores en la historia; por tanto, tampoco nuestra respuesta de fe puede
limitarse a aceptar algunas fórmulas dogmáticas, sino que exige un compromiso
de toda nuestra existencia, el cual –a su vez– dará sentido a las verdades
en las que creemos.
La segunda lectura (Rom
8,14-17) forma parte de la reflexión paulina sobre la acción del
Espíritu Santo en la vida del cristiano. Para entender el texto que la liturgia
nos presenta es útil servirse de la categoría del “camino”. El Espíritu
guía al cristiano en el camino de la historia, como Yahvéh guiaba a Israel en
el desierto, “como fuego durante la noche para alumbrar el camino que debían
seguir, y como nube durante el día” (Dt 1,33). Ahora también, en el desierto
de la vida y en los avatares de la historia, “todos los que son guiados por el
Espíritu de Dios son hijos de Dios” (Rom 8,14). Mientras caminamos, el
Espíritu nos hace partícipes de la vida del Hijo, a tal punto que podemos
dirigirnos al Padre con la familiaridad con que lo hacía Jesús, no como
esclavos llenos de temor, sino como verdaderos hijos: “Abbá, Padre” (v.
15). El Espíritu, en efecto, continuamente “da testimonio de que somos hijos
de Dios” (v. 16). El gran testigo de esta filiación divina es el Espíritu,
que difundiendo en nosotros el don de la caridad, nos revela y comunica la
cualidad fundamental de Dios: el amor. Al final del camino, después de los
sufrimientos y pruebas de la vida presente, el mismo Espíritu nos introducirá
en la gloria de Cristo, como “coherederos de Cristo”, “ya que sufrimos con
él, para ser también con él glorificados” (v. 17). En síntesis, en el
camino de la vida cristiana, el Espíritu nos conduce y nos hace vivir y orar como hijos de Dios,
y al final, nos hará participar de la misma gloria de Cristo.
El evangelio (Mt 28,16-20)
refiere la aparición pascual en Galilea con la que concluye el evangelio de
Mateo, estructurada en tres partes: la presentación de Cristo, la misión y la
promesa de la presencia del Señor hasta el final de los tiempos. El escenario
es un “monte”, símbolo bíblico que evoca un espacio privilegiado en el que
Dios se ha revelado en la primera alianza (cf. Ex 19; 1 Re 19). La indicación
geográfica ha referencia sobre todo a la historia de Jesús, que desde un monte
proclama las bienaventuranzas (Mt 5,1; 8,1), que subía a la montaña para orar
en soledad (Mt 14,23), que sentado en la montaña acogía a las multitudes y
curaba a los enfermos (Mt 15,29), y que en una montaña se había revelado a los
discípulos como el definitivo enviado por Dios (Mt 17,1.5). El último
encuentro y la última revelación de Jesús tiene lugar también en un monte,
espacio simbólico de la revelación y de la salvación de Dios.
(a) La presentación de Jesús.
Se trata de una solemne declaración sobre su señorío absoluto sobre el cielo
y la tierra: “Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra” (Mt 28,
18). La formulación pasiva de la frase indica que Jesús ha recibido el poder
de parte de Dios (Mt 11,27: “Todo me ha sido entregado por mi Padre”). La
palabra “poder” traduce el término griego exousía, que indica el
“poder”, el “derecho” y la “capacidad” que caracterizan la palabra y
la obra de Jesús para llevar a cabo el proyecto del reino (Mt 7,29: “enseñaba
con exousía”; 9,6: “el Hijo del Hombre tiene en la tierra exousía
para perdonar pecados”; 21,27: “tampoco yo os digo con qué exousía
hago esto”). Jesús Resucitado es Señor de cielo y tierra, con el poder
mesiánico para transformar la historia humana y llevarla a la plenitud de Dios.
(b) La misión. Jesús ordena a
los discípulos: “Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes,
bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y
enseñándoles a observar todo lo que yo os he mandado” (Mt 28,19-20). La
misión de la Iglesia aparece sin ningún tipo de límites ni restricciones,
destinada a alcanzar a todos los hombres de la tierra. Los verbos utilizados son
significativos: “ir” sugiere el dinamismo de la vida cristiana y de
la misión que debe caracterizar al discípulo de Jesús; “hacer discípulos”
indica el testimonio en palabras y obras, a través del cual se lleva a otros el
anuncio de Jesús; “bautizar” evoca el signo por el que los hombres
se configuran radicalmente con Cristo Resucitado y la misma actividad
sacramental de la iglesia que santifica las realidades terrenas comunicándoles
la vida divina; “observar” indica la respuesta del creyente, su plena
acogida y su obediencia a la palabra de Jesús en la vida cotidiana. La misión
de los discípulos, partícipes del mismo Espíritu de Cristo, es la misma
misión para la cual ha sido mandado el Hijo, es decir, llevar a todos al Padre.
(c) Las presencia de Jesús. Es
la última palabra de Jesús en el evangelio de Mateo. Una promesa que es fuente
de confianza y de esperanza para los discípulos. En el Antiguo Testamento, la
frase: “yo estaré contigo”, o “yo estaré con vosotros”, expresa la
garantía de una presencia salvadora y activa de Dios en favor de sus elegidos o
de su pueblo (cf. Ex 3,12; Jer 1,8; Is 41,10; 43,5). Jesús, constituido como
Señor universal mediante la resurrección, lleva a plenitud esta presencia
salvadora de Dios. El es “Dios–con–nosotros”. Efectivamente así lo
llama Mateo al inicio del evangelio, evocando un texto de Isaías que se refiere
al descendiente mesiánico de David (Mt 1,22-23; cf. Is 7,14). La presencia de
Jesús no está ahora limitada por el espacio y el tiempo de Israel. No se trata
tampoco de una presencia provisoria. Los discípulos realizan la misión
universal de Jesús bajo el signo de su presencia consoladora y reconfortante.
La eficacia de la misión y la autoridad de la enseñanza de los apóstoles se
funda en esta presencia de Jesús.
La solemnidad de la Santísima
Trinidad es una provocación a nuestra fe, para que redescubramos cada día con
estupor y gratitud el “Nombre” del Dios santo: Padre, Hijo y Espíritu
Santo. La elección de Israel, de forma gratuita y amorosa, nos revela a un Dios
que interviene en la historia para salvar a los pequeños y oprimidos y que
desea vivir en medio de ellos para comunicarles la plenitud de su vida. La
presencia de Yahvéh en medio de su pueblo alcanza su punto culminante en
Jesucristo, el “Emmanuel”, “Dios con nosotros”, que como fuente de vida
lleva la historia a su punto ómega. Y todo es obra del Espíritu, “el
éxtasis” de Dios, que crea la filiación y la glorificación del creyente en
Cristo y transforma la historia en salvación y vida. Nunca podremos comprender
en forma inmediata y definitiva el misterio de la Trinidad Santísima, pero
estamos llamados a abrirnos cada día –aun en medio de la duda– a una mayor
penetración de su amor y su poder salvador. La experiencia de Dios pasa por la
incertidumbre de la fe y supone la constante búsqueda de los caminos del Señor
en la realidad, para poder descubrir continuamente su auténtico rostro y acoger
su voluntad en cada momento. Nuestra experiencia de Dios y nuestro lenguaje
sobre él serán siempre imperfectos y limitados mientras vivamos en este mundo.
Por eso tenemos necesidad de un proceso de crecimiento y de purificación que
nos lleve a destruir nuestras ideas y nuestras imágenes de Dios, para
adherirnos a El solamente en la fe.